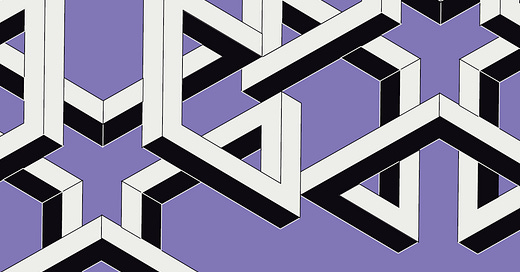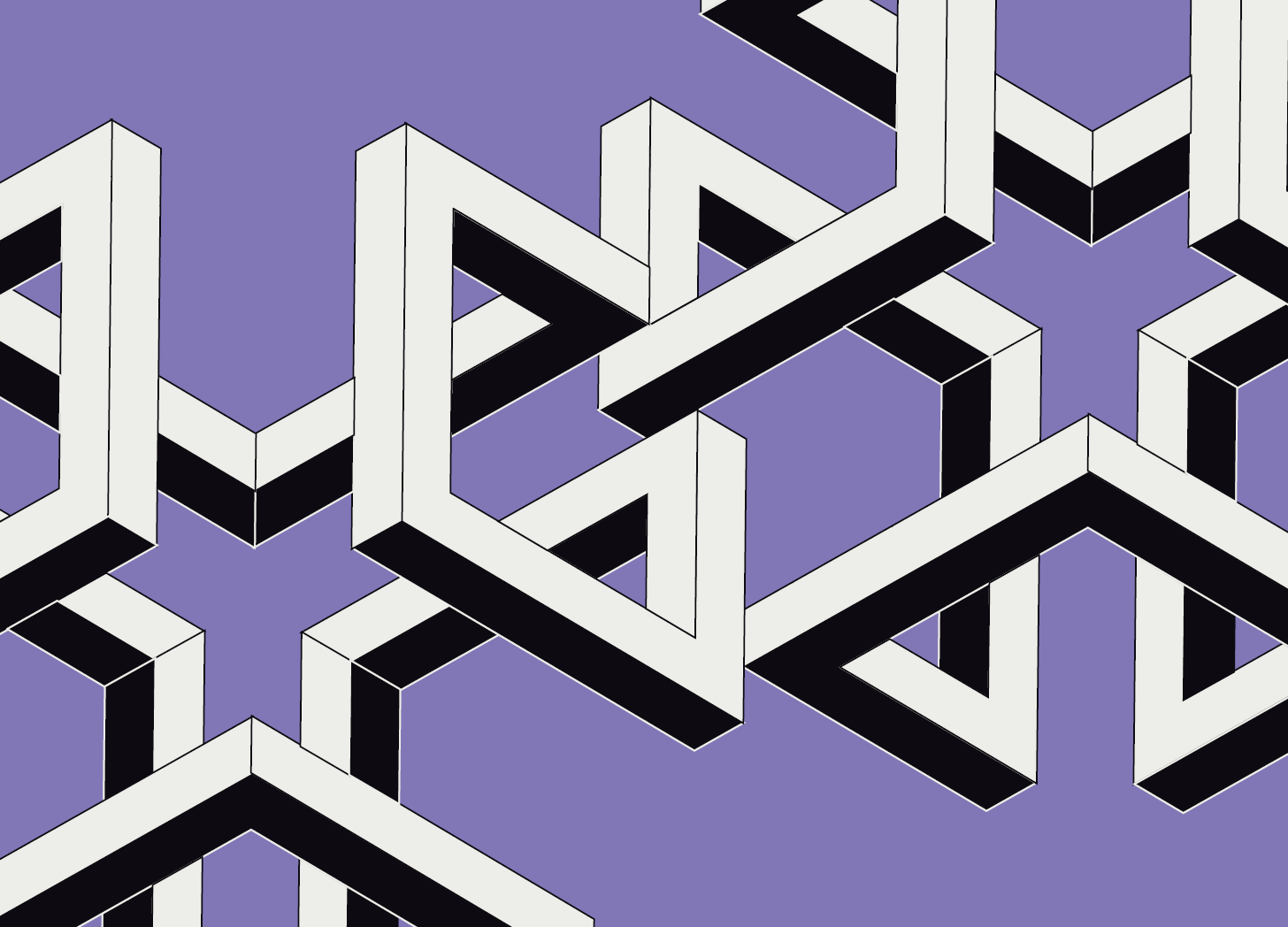La inteligencia artificial y el estado del periodismo ante el gran saqueo del siglo
Los medios de Latinoamérica pueden marcar la diferencia construyendo una visión común sobre el rumbo de la tecnología.
Se dice que la IA es al periodismo digital lo que la Web significó a los medios tradicionales impresos en los 90 y 2000: una disrupción tan transformadora que la industria va a cambiar, una vez más, de forma irremediable. Empiezo con un ejemplo para ilustrar cómo. Grok, el chatbot de Elon Musk que se entrena con el archivo de X y las notas comunitarias, ofrece en cuestión de segundos —todavía con muchos problemas— “noticias” del día a partir de tendencias en la red social. Todo sin un solo reportero o intervención editorial.
En palabras del simpatizante y agitador de neonazis, “es una IA que busca la máxima verdad”. No me interesa problematizar acá la absurda aspiración del multimillonario. Me interesa señalar lo que dicen David Caswell y Mary Fitzgerald en este análisis, respecto a cómo una versión mejorada de Grok podría desafiar el centenario modelo del periodismo al convertirse en el "primer borrador de la historia" que se autocorrige.
Si bien su análisis hipotetiza con el futuro, ya es un hecho que los patrones de consumo de información están empezando a cambiar con las herramientas conversacionales de IA. El cambio no es prometedor para una buena parte del periodismo, sobre todo para medios cuyo modelo de negocio todavía depende de que mucha gente vaya a sus sitios Web y así poder vender publicidad. Este modelo nació por el posicionamiento de mercado de buscadores como el de Google para encontrar información. Como consecuencia, los medios volcaron recursos a lograr mejores ubicaciones en los resultados de búsqueda, dando lugar a una rentable industria de expertos en “SEO” (Optimización para motores de búsqueda).
Con las herramientas conversacionales, son menos los atajos para ir a los sitios de los medios. Solo hace un año —luego de fuertes quejas y litigios por el uso de contenido protegido por copyright para entrenar sus sistemas de lenguaje—, ChatGPT (OpenAI) incorporó algunos enlaces en sus respuestas y de forma muy inconsistente. A la pregunta de cuáles son los links a medios en Paraguay, hasta ahora la respuesta es una lista incompleta con sólo dos enlaces: uno que no funciona y otro de Wikipedia sobre “medios masivos”. Esto ocurre, vale aclarar, en la versión más básica y gratuita de ChatGPT, porque pagando los resultados podrían variar y mejorar. Perplexity AI y otros le superan en este aspecto.
El problema es de mayor complejidad porque la infravaloración de los hipervínculos en las respuestas de estos chatbots hace más difícil rastrear las fuentes, aumentando los riesgos de caer en desinformación. Además, no sabemos si los usuarios tendrán motivación de ir a los enlaces porque estas herramientas se entrenan para ofrecer contenido híper personalizado y conveniente. En este escenario, ¿con quién se quedarán hablando los medios?
Como ocurrió con las redes sociales, los medios estamos buscando formas de aprovechar herramientas de IA. Capacidad de adaptación e innovación sobra. En Latinoamérica, Chequeado de Argentina lanzó una guía muy útil con casos de uso en redacción, fact-checking y redes sociales, y no hay duda que las herramientas existentes pueden disminuir la cantidad de tiempo destinado a ciertas tareas o simplificarlas enormemente. Pero no solo las adoptamos. Diseñamos las propias, como hizo Cuestión Pública de Colombia con Odín, un asistente de producción de contenido para X a partir de sus investigaciones, o como Mongabay Latam y Earth Genome, que usaron inteligencia artificial para detectar 67 narcopistas en territorio indígena de Perú. Con El Surti desarrollamos Eva, un chatbot para mejorar la inmersión de los lectores en la historia de una mujer privada de libertad. Para Agustina Heb, “con este producto innovador, El Surti probó que se puede potenciar el periodismo con IA al poner la tecnología al servicio de la historia (y no al revés)”.
De encontrarle la vuelta, vamos a encontrarle. Pero para mí el problema que enfrentamos con la IA no pasa tanto por la potencial caída de tráfico en nuestros sitios o que la gente satisfaga sus necesidades informativas por otros canales. Esta tendencia no es nueva y la IA solo vino a acelerar un proceso quizá irreversible. Más problemático me parece el punto de partida del periodismo en medio de los cambios sísmicos de la tecnología. Este punto de partida se puede ver en dos dimensiones: en la continua escasez de cobertura crítica y política sobre el desarrollo tecnológico en general y en la ausencia de un frente unido y una visión conjunta sobre qué postura y acciones tomaremos ante este desarrollo impuesto desde arriba.
Muchos medios, y hablo en particular de los masivos en nuestra región, siguen cayendo en el hype que Meredith Whittaker, presidenta de Signal, entiende como un ingrediente necesario para el modelo de negocio de la industria tech. Para los capitales de riesgo, “no es necesario invertir en tecnología que funcione o que genere ganancias; simplemente se necesita una narrativa lo suficientemente convincente”. Muchas veces, se le llama inteligencia artificial a cosas que no lo son, advierte la especialista en política digital Natalia Zuazo en una publicación de Unesco sobre periodismo e IA en América Latina, que recomiendo. O los medios acompañan anuncios incomprobables del advenimiento de la inteligencia artificial general (AGI) —el supuesto estado de la IA en el que sobrepasará las habilidades cognitivas humanas—, sin advertir lo suficiente que el mismo entendimiento de inteligencia se debate en las ciencias.
En otras ocasiones perpetúan el mito de la eficiencia de la IA, o empujan ángulos sensacionalistas, entre el catastrofismo o el tecno-optimismo, y así reportan sin contraste o balance alguno anuncios rimbombantes de autoridades que aseguran que usarán IA para prevenir delitos. De esta forma, explica Zuazo, temas como el problemático uso intensivo de recursos para entrenar los sistemas de IA, o los sesgos y el riesgo de perpetuar desigualdades pasan a un tercer plano y se alejan de la opinión pública.
Hablar de estos temas está lejos, lejísimos de ser ludita. Se trata de hacer el trabajo del periodismo, el de dudar y cuestionar. Es imperativo preguntarse constantemente cuál es el bien social que persiguen estas tecnologías e informar a la gente sobre si son las más adecuadas para alcanzarlo. Además, hay que recordar que los dueños de algunos de los productos de IA más usados son hombres profundamente ideologizados, que no fueron elegidos por voto popular pero que tienen un grado de influencia y poder sin parangón que desafía incluso a los Estados-Nación.
La falta de cobertura crítica no es resultado de la falta de voluntad de periodistas. Más a menudo se debe al modelo de muchos medios que siguen dependiendo de vender publicidad y que, presionados por producir volumen de contenidos, descuidan la calidad. También, a mi criterio, sigue habiendo una escasez de oportunidades para la formación en este ámbito que requiere tanta especialización como otras coberturas hipercomplejas como la crisis climática.
Pero en el fondo el problema se relaciona con el reto mayor que enfrenta el periodismo: la necesidad de que sus liderazgos construyan un posicionamiento unificado y un curso de acción claro en este escenario. El reporte de este año de Tendencias y Predicciones del Reuters Institute señala que el 72% de líderes de medios prefieren acuerdos colectivos con las compañías tecnológicas. Pero en la práctica, la actitud que predomina es la de “sálvese quien pueda”.
Medios grandes y anglosajones como Associated Press o The Guardian cerraron acuerdos de licenciamiento de su contenido periodístico con OpenAI para que puedan entrenar los modelos de lenguaje de su chatbot—más conocidos como Large Language Models (LLM)—a cambio de ciertas sumas de dinero por determinado tiempo. Reuters tiene uno con Meta. Existen 94 acuerdos de este tipo hasta la fecha según este tracker de acuerdos entre medios y plataformas, un número ínfimo ante el tamaño de la apropiación no consentida de información de miles de sitios Web periodísticos por parte de compañías tecnológicas. El investigador y profesor Rasmus Klein Nielsen de la Universidad de Copenhagen advierte que hay “cero transparencia” sobre la naturaleza de estos acuerdos. Además, nada garantiza que las tecnológicas los mantengan, tal como pasó con Meta y su programa de fact-checking.
Otros medios con muchos recursos deciden ir por la vía de la litigación por lo que consideran una violación a los derechos de autor. En 2023, el New York Times demandó a OpenAI y Microsoft por entrenar sus modelos con contenido del medio sin autorización y sin compensación monetaria alguna. En India, la Asian News International (ANI) también demandó a la compañía sobre argumentos similares. La respuesta de OpenAI ha sido que “construyen sus modelos de IA usando datos disponibles públicamente, de una forma protegida por el uso justo, y respaldados por precedentes legales de larga data ampliamente aceptados”. Editoriales de Francia que aglutinan a autores de libros y compositores disienten, y en su reciente demanda contra Meta califican el actuar de la compañía de “parasitismo económico”.
En este escenario fragmentado y desigual, quienes se encuentran en el extremo menos favorecido son miles de medios medianos y pequeños, cuyo trabajo está indefenso ante la rapiña descomunal de las tecnológicas. Mientras cierran acuerdos con agencias y medios de mayor poder económico, ignoran a los medios locales. Para Tai Nalon, directora de Aos Fatos en Brasil, esta es una forma de neocolonialismo que erosiona ecosistemas informativos de por sí vulnerables. Pero esto no ocurriría si las empresas de comunicación en posición de negociar pensaran en lo que sería de beneficio para todos. Al respecto, hace poco un crítico de medios decía que estos acuerdos se parecen más a compras de votos de silencio que al resultado de negociaciones justas. Para mí, no están haciendo otra cosa que alargar su agonía.
¿Cómo ver este escenario con ojos más optimistas? Hay señales prometedoras, siempre dependiendo de cómo se las mire. Más allá de la vanguardia de la UE en cuanto a estándares de protección y regulación en esta materia, me parece interesante prestar atención a lo que está ocurriendo en países como Sudáfrica, donde la relación entre los medios y las tecnológicas se discute en órganos estatales. Recientemente, la Comisión Nacional de Competencia de ese país emitió un reporte sobre cómo las plataformas digitales están afectando su ecosistema informativo. El reporte dice tanto que amerita otra newsletter solo sobre eso, pero destaco dos cosas: la recomendación de establecer un modelo de retribución anual a los medios por parte de Google, y permitir a los medios elegir si quieren que su contenido sirva para entrenar los modelos de lenguaje de las tecnológicas o alternativas de compensación justas.
En Latinoamérica, las autoridades de Brasil llevan una disputa pública cabeza a cabeza con estas empresas buscando que se adecuen a la legislación local. En diciembre de 2024, el Senado aprobó un proyecto de ley que regula la inteligencia artificial. Momentum Tech Task Force, una nueva iniciativa global con sede en Brasil sobre periodismo y tecnología liderada por la editora Paula Miraglia, tiene un detallado reporte sobre la ley. El tema también da para otro boletín, pero voy a señalar dos puntos del proyecto: se establece que las tecnológicas compensen obligatoriamente, incluso de forma retroactiva, a autores como medios de comunicación por entrenar modelos de IA con sus materiales. También multas de más de 8 millones de dólares a quienes no adhieran a la ley e inhabilitación para operar en el país de hasta cinco años. De aprobarse en la Cámara de Diputados, sería una de las primeras legislaciones en el mundo que regula la IA.
Desde una perspectiva que concibe al periodismo en el “negocio de la información”, donde los medios deben pelear por tráfico, el escenario que describí en esta newsletter es desalentador. Pero es una gran oportunidad para quienes hace tiempo venimos evaluando nuestro rol desde el propósito de servir a las audiencias. Y las audiencias, por cierto, siguen prefiriendo que el periodismo sea hecho por humanos, según el último Digital News Report. Solo una minoría (19%), por ahora, se siente cómoda con contenido desarrollado por IA y supervisado por personas.
Hay datos reconfortantes sobre cómo las generaciones más jóvenes, aturdidas por la sobrecarga de estímulos informativos, buscan conexiones significativas, diálogo y pertenencia, algo que los periodistas podemos ofrecer. En las condiciones correctas, este puede ser el tiempo del periodismo especializado, a escala local. Pero para aprovechar estas señales hay que animarse a romper con esquemas tan viejos como el telégrafo sobre lo que constituye el periodismo y, como en toda disciplina social, abrirse a explorar lo que hay por fuera de los límites.
🌎 Más claves para la conversación
“Coincidimos en que hay algo de antidemocrático si decisiones tan trascendentales no son tomadas por los órganos elegidos por los pueblos, y también en la necesidad de establecer mecanismos regulatorios (tanto a nivel nacional como internacional) para asegurar que las tecnologías de IA tengan un nivel de riesgo entendible y manejable, y principalmente, para garantizar que aporten valor social, y no sean soluciones que beneficien a unos pocos en perjuicio de las mayorías”, señala la Declaración de Montevideo sobre Inteligencia Artificial y su impacto en América Latina.
“Los esfuerzos por consolidar al país como un líder en la vanguardia de la regulación, equilibrando la innovación, derechos digitales y las responsabilidades de las grandes empresas tecnológicas, brindan a Brasil la oportunidad de moldear el futuro de internet para su población, a la vez de inspirar modelos regulatorios globales para garantizar un entorno digital más transparente, seguro y democrático”, propone Daniel Buarque de Momentum - Journalism and Tech Task Force, en el reporte “Gigante en el mercado: Brasil y su potencial de liderazgo en debates sobre redes sociales”.
🚀 Oportunidades de aprender y conectar
Están abiertas las inscripciones para el seminario AI Spotlight Series: Introducción a la cobertura de IA, organizado por el Pulitzer Center y la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji). La sesión de 90 minutos desarrollará la historia de la IA y brindará herramientas para la cobertura periodística. Mago Torres, experta en periodismo de investigación y análisis de datos, será la responsable de esta capacitación virtual que tendrá lugar el 27 de marzo.
Está vigente la convocatoria al curso virtual gratuito Enseñanza del fact checking para profesores de periodismo en Paraguay, cuyas sesiones serán dictadas por Chequeado y La Precisa los días 8, 15, 22 y 29 de abril. Los y las participantes adquirirán herramientas y técnicas para combatir la desinformación, además de estrategias de enseñanza para llevar estas temáticas a sus respectivas aulas. Hay tiempo para postular hasta el 23 de marzo.
🕖 Hasta el próximo martes a las 7 AM (GMT-3)
Suscribite a la newsletter de La Precisa y recibí de forma semanal información relevante sobre el fenómeno de la desinformación, con análisis y reflexiones de Jazmín Acuña y Alejandro Valdez Sanabria, cofundadores y directores de El Surti; Patricia Benítez, editora de La Precisa; y expertos invitados de de todo el mundo. También podés seguirnos en BlueSky e Instagram.
Está edición fue escrita por Jazmín Acuña, cofundadora y directora editorial de El Surti. Actualmente es Journalism Fellow del Reuters Institute de la Universidad de Oxford, donde estudia cómo construir confianza en las noticias más allá de la comunicación en plataformas.